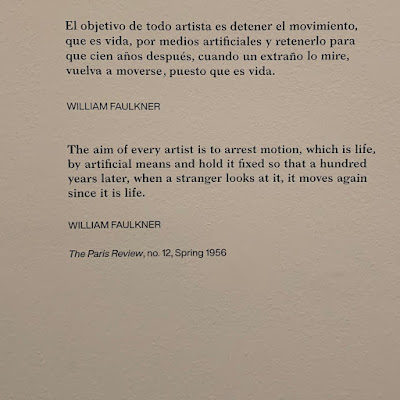Un mito occidental es el tópico
de soñarse el primero en verlo. Qué
visitante de Petra no se ha imaginado en la piel de Johann Ludwig Burckhardt,
en 1812, vestido de beduino, recorriendo la trocha en el desierto para ver
asomar, entre las rocas, la enormidad clásica del Tesoro. Quizá ahora la
fantasía sea incluso más concreta: ser el primero en fotografiarlo. Solo un siglo más tarde, en 1911, cuando
Hiram Bingham (1875-1956), siguiendo informaciones de otros exploradores y de
labradores de la zona, llega hasta las ruinas de Machu Picchu por primera vez
ya lo hace con una cámara en las manos —una Kodak nº3 A con fuelle— y comparte
el mismo sentido de irrealidad de las ensoñaciones actuales: «Encontré
brillantes templos, casas reales, una gran plaza y miles de casas. Parecía
estar en un sueño». Bingham soñaba que descubría Machu Picchu y los turistas
actuales se sienten pioneros como Bingham. Sus fotografías del sueño, por
cierto, las publicaría la revista de The National Geographic dos años más
tarde. No es la inmediatez de las redes sociales actuales, pero para la época
no se puede decir que se hubiera entretenido.
Aunque
puestos a recrear pasados míticos, seguro que no son pocos los viajeros avisados
que sueñan en la cordillera andina con el fotógrafo que mejor ha captado
paisajes, ruinas, ciudades, costumbres y personas, es decir, con Martín Chambi
(1891-1973), un gigante detrás de una cámara, como lo calificó Mario Vargas
Llosa. Tras la importante exposición de la Fundación Telefónica en 2006, ahora
es la sala Colectania (Barcelona, abril de 2022) la que presenta una muestra sobre el genio del peruano y
su relación con otros fotógrafos —unos americanos, del sur y del norte, alguno
europeo— que recorrieron parecidos caminos, no siempre fáciles, con su cámara a
cuestas en la primera mitad del siglo XX. Detrás se advierte la mano experta y
el espíritu atento del coleccionista Jan Mulder, que ofrece al visitante,
además, el encanto añadido de las copias de época. El diálogo que la exposición
establece entre fotógrafos vinculados a la atracción por paisajes semejantes
—la cordillera andina, el altiplano, las antiguas ciudades incas— y por la
cultura indígena resulta un cursillo acelerado de personalidad fotográfica ante
una misma realidad. Y como el protagonista es Chambi me detengo a anotar lo que
he aprendido al visitarla.
En
1924, cuando accede por vez primera a las ruinas de Machu Picchu, Martín Chambi
tiene treinta y tres años, una excelente formación al lado de fotógrafos
europeos profesionales, un momento propicio para el auge del arte fotográfico,
y, sobre todo, una conciencia despierta: «Siento que soy un representante de mi
raza; mi gente habla a través de mis fotografías». Pero la vida nunca es tan
rotunda como aparece en los ideales, y Chambi también necesita ganársela
haciendo retratos por encargo o vendiendo panorámicas de la zona andina en
láminas viradas a colores pictóricos y postales de recuerdo. Y esta es la enseñanza
inicial: en ninguna toma pretende reproducir la visión asentada de lo
admirable, sino dejar fluir la complejidad de su propia mirada. Resulta
elocuente contemplar una placa de la Catedral de Cuzco de un fotógrafo coetáneo
con la visión consolidada de la plaza, animada por los transeúntes, y en
escorzo la gran mole de la iglesia. Una panorámica que se reproduce ante cualquier
iglesia del planeta situada frente una gran plaza. Los encuadres de Chambi continúan
siendo hoy un prodigio de la imaginación. O bien se sube a uno de los dos
campanarios gemelos de la iglesia de la Compañía de Jesús, encuadra el otro
solo en su mitad superior y a lo lejos, en perspectiva, perfila la Catedral que
parece entretenida conversando con dos grandes nubarrones blancos; o bien la
dibuja en sombra desde la luz natural que cuela uno de los arcos de la gran
plaza porticada. No le preocupa en absoluto lo admirable, aunque sea lo que le
asegure los ingresos, sino la fidelidad a su manera de mirar; que es, para el
fotógrafo, su identidad, aunque no siempre coincida con la mirada de los
coetáneos que han de adquirir sus imágenes. Y entonces, ¿qué hacer? En todas
las piezas expuestas se advierte que Chambi no parece haber dudado nunca.
Uno
de los fotógrafos más interesantes que también se vio seducido por los aires
andinos fue Robert Frank (1924-2019), un europeo de cultura norteamericana que se
convirtió en un portentoso narrador de historias. A finales de los años 40
viaja a Perú y con su cámara escribe una trepidante novela de la vida indígena
en sus ya célebres cuadernos de espiral. El trabajo, las fiestas, las
costumbres, los rostros. En sus fotografías nada permanece quieto, nada guarda
silencio, ni siquiera las planicies infinitas cortadas por la línea del
ferrocarril, cuyo traqueteo de oye siempre a lo lejos. Sus imágenes transpiran
el sudor, muerden el polvo y habitan el caos. Resulta ilustrativo compararlas,
desde la excelencia de ambos artistas, con las de Chambi. En algunos encuadres
el peruano no oculta el movimiento, incluso el desorden espontáneo de las
figuras que aparecen, ni siquiera en estos casos hay narración. Chambi no
cuenta historias. Su género fotográfico es otro. Exalta, sublima, desatiende
los movimientos de los mortales, atento solo a los dioses del lugar. Su punto
de vista es épico. Por más autorretratos que cuele en todos sus paisajes,
tampoco existe una razón lírica implícita. Sus placas muestran en todo momento
la convicción de contemplar un paisaje y un tiempo heroicos. Chambi es el
juglar que llega a un pueblo para cantar, ensimismado, las grandezas de una
edad perdida, pero, casi por milagro, aún presente, de ahí la necesidad de su
mirada: el fotógrafo es el intermediario entre épocas. La voz de lo oculto
desvelada. Segunda lección.
La
tercera tiene que ver con los retratos. Y se hace evidente en la muestra ante el
contraste con otros fotógrafos de la época. Carece del ojo de antropólogo de
las placas de Pierre Verger (1902-1996), en las que se advierte siempre el
interés por algún aspecto concreto de la morfología humana de los retratados o por
alguna peculiaridad de su vestuario. Y lo que no posee en absoluto es la sofisticación
de Irving Penn (1917-2009), quien en 1948 pasó unas vacaciones en Perú y
regresó a Nueva York con un reportaje etnográfico que publicó la revista Vogue. En Cuzco instaló el estudio en un
viejo almacén, con entrada lateral de luz matizada por una cristalera. Atavió
el suelo de ladrillos de barro con una historiada alfombra y cubrió el fondo
con colores melifluos y flores en jarrones de estilo clásico dibujadas en el
decorado. Hizo pasar por su estudio a infinidad de indígenas de todas las
edades y, posiblemente, condición. Pero forzó en ellos poses extravagantes y
gestos en el rostro demasiado explícitos y tan alejados de la naturalidad de la
vida andina como próximos a ella los fotografió Martín Chambi en sus retratos
de estudio, que se sitúan en el lado opuesto del refinamiento que tanto sedujo
al norteamericano Penn. El retrato de estudio más famoso de Chambi es el del
«Gigante de Paruro, Juan de la Cruz Sihuana», fotografiado en Cuzco, en 1925, y
aún hoy emociona la humanidad con la que Chambi recoge el gesto apesadumbrado
de aquel hombre imposible, al que le hace casi sonreír cuando lo acompaña, en
otra toma, frente a la cámara, a su lado, vestido con pajarita de fotógrafo
profesional, con la cabeza inclinada al máximo hacia arriba admirándole con
devoción.
Tres
clases magistrales de Martín Chambi, pero la definitiva la imparten sus
autorretratos. Algunos son solemnes y casi escultóricos, como el espléndido
«Autorretrato con poncho en ventana trapezoidal de Machu Picchu», de 1928, pero
en la mayoría aparece con un gesto desinhibido, cotidiano, como colándose a
escondidas, en el último momento, dentro sus propias fotos, pero sin su
permiso. Los suele hacer después de haber conseguido la foto que quería,
posiblemente orgulloso del encuadre. Una nueva copia, pero con su figura, generalmente
de perfil, en una esquina, creando con la vista un fuera de campo que el
objetivo no ve. Mientras él no lo encuadre.
El
Comisariado de la muestra señala en las informaciones una explicación que no
admite añadidos: sus autorretratos declaran «su pertenencia a un mundo andino
tan complejo en su presente y tan misterioso en la revelación de su pasado».
Aunque quizá acepte un mínimo reparo: ¿no resulta redundante subrayar así esta
pertenencia a un espacio y a una cultura cuyas imágenes lo proclaman desde la
primera hasta la última toma que hizo? Ninguno de sus autorretratos, sin
embargo, resulta redundante. Ni siquiera el que practica junto al Gigante de
Paruro, o el realizado ante la panorámica de las ruinas incas, que tan
excelsamente supo captar, o el que repite el encuadre logrado con su figura en
medio. Es cierto que subraya su pertenencia a ese «mundo andino», pero también
que se siente protagonista, pionero quizá, de la gesta que está cantando. Cuando
llega a Cuzco la primera motocicleta, propiedad de un vecino, se autorretrata
montado en ella, con gorro de motorista y las manos en el manillar, como si
fuera él mismo quien hubiera cumplido el sueño de poseer la moto («Autorretrato
en la moto de Mario Pérez Yáñez, primera moto en Cusco», de 1934). El fotógrafo
no solo sueña con ser el primero en verlo: ofrece ese sueño a los demás. Se
siente mediador entre los «misterios» que capta y el espectador, pero esta
mediación va más allá de la mera firma en huecograbado sobre la copia en papel.
Es el protagonista de las imágenes que entrega. Y al final del arduo trabajo
del día, toma la palabra para decirnos: prestadme al menos un ápice de vuestra
atención por estas revelaciones. De
igual modo que al final del Cantar de Mio
Cid, en su explicit, quien habla
es el juglar y les pide a los oyentes «Se ha leído el Poema, dadnos vino, y si no tenéis monedas, echad / allá algunas
prendas por las que a cambio seréis recompensados». Miradme, soy quien ha
registrado estos paisajes sublimes que habéis visto por primera vez: echadme un
vistazo también a mí y os recompensaré mañana con otro tortuoso ascenso a
aquella cumbre desde la que nadie nunca ha mirado. Porque yo soy el juglar, el
médium, el fotógrafo.